Por Olivier Pascalin
“No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios» (Mt 4,4)
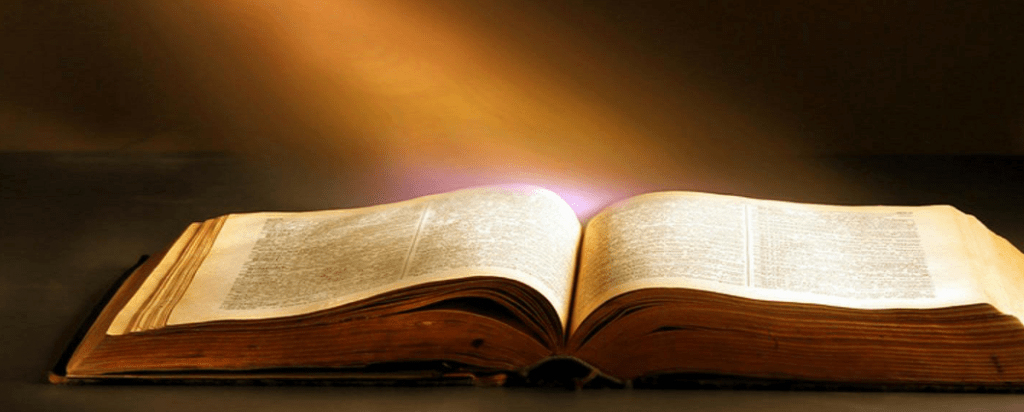
Desplazamos ligeramente el sentido de esta cita del Evangelio (Mt 4,4): el hombre necesita palabras para vivir, e incluso palabras fundadoras. Es decir, fundar mitos que aseguren la creación de un mundo coherente, entre el nacimiento y la muerte; una visión del mundo en la que puede situarse, y situar la materia y a los otros, construir la historia de sus deseos y de su vida.
Tanto para actuar éticamente como para hablar consigo mismo, el hombre necesita crear significado. Este significado responde a la incansable e inevitable pregunta: ¿Quién soy? ¿De donde vengo? ¿A dónde voy?.
Para la ciencia somos de la misma naturaleza que el mundo; este está hecho de partículas unidas por energías; la vida proviene de moléculas orgánicas y nuestra mente de la organización cerebral.

Mediante este postulado, la ciencia elimina de todos sus razonamientos el recurso a espíritus intencionales sobrenaturales. A la mente humana o a la Razón le basta intentar cualquier explicación, incluso la de sus propios fundamentos.
Plantea el mito de la capacidad del hombre en este enfoque y no pone intrínsecamente ningún límite a este mito. Se presenta como capaz de ofrecer un día, virtualmente, el dominio completo de la felicidad humana sólo mediante fuerzas naturales y humanas.

La religión apela a Dios. El poder del hombre no proviene de la naturaleza, sino únicamente de Dios, como primer y permanente creador.
A sus ojos, la ciencia no hace más que demostrar algunos mecanismos locales sin poder llegar a las razones primeras, las únicas que forman verdaderamente la base del hombre y sobre todo de su espíritu.
Estas razones primarias están fuera de nosotros, están en Dios. Y puesto que la ciencia postula que no puede decir nada más allá de la inteligencia humana natural, nunca podrá confirmar ni negar la existencia de Dios. Esto último sólo puede comprenderse a través de un proceso de fe, del que Él es fuente y fin.
Por iniciativa suya, total y primaria, Dios invita al hombre, lo encuentra y lo transforma, aunque en algún lugar nos deja libres para responder a esta invitación.

Mientras ninguno de los dos renuncie a la idea de establecer un mito fundador del mundo, ciencia y religión son incompatibles, sus mitos son antinómicos y no tenemos lugar para dos discursos de los orígenes.
En la práctica, pues, cada uno intenta esclavizar al otro: la religión construye una filosofía y sobre todo una teología de la ciencia, mientras que ésta responde con una ciencia de las religiones que las devolvería a sus dimensiones humanas.
Una cuestión central es la del valor, realista o simbólico de los conceptos que utilizamos. Este problema nos parece que atraviesa toda la controversia, tanto del lado de la ciencia como del de la religión.
En otras palabras: ¿Qué capacidad tenemos para acceder a la realidad, para decir la verdad a través de las palabras y los conceptos que son nuestros?
Discurso y realidad
Nos parece que aquí se defienden dos posiciones. Para algunos, tanto en ciencia como en religión, nuestra palabra parece capaz de acceder a la verdad de la realidad, de corresponder a ella casi exactamente, ya sea por la garantía de la fe, ya sea por la garantía de las reglas científicas.
Decir que Dios existe, que creó el mundo, se encarnó y resucitó, remite a una especie de correspondencia realista y concreta entre estas afirmaciones. Así como las leyes científicas, a través de sus verificaciones experimentales y el refinamiento de sus expresiones matemáticas, remiten a un modelo realista del mundo. Las cosas son como se dicen.
Pero este realismo es una ilusión. Más bien, vemos un vínculo simbólico o mítico entre el habla y la realidad. Desde esta perspectiva, la realidad, sea Dios o la Naturaleza, es siempre heterogénea a nuestros discursos, designada por ellos pero siempre desbordándolos e invalidándolos, tarde o temprano.
Simbólicos o míticos, nuestros discursos no son, sin embargo, puramente imaginarios: abarcan algo de la realidad, e incluso ejercen un poder modificador sobre ella.
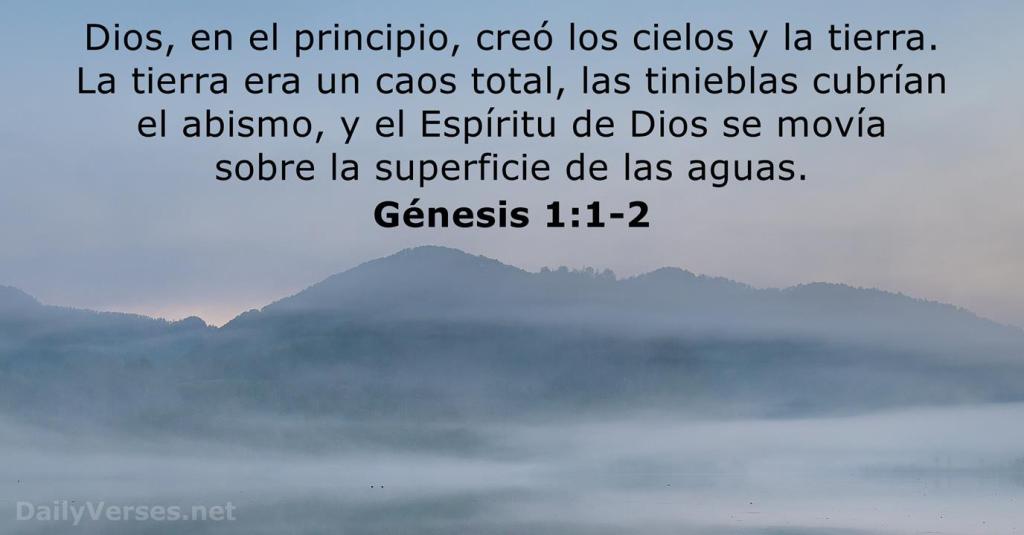
Esto equivale a afirmar que entre la estructura simbólica de nuestros discursos y la realidad que éstos intentan designar y controlar, estaría inscrito para siempre el espacio de una diferencia que haría imposible todo realismo preciso y todo control exacto. No sin que, por algún misterio, exista cierta correspondencia que permita la influencia de cada término sobre el otro.
La realidad, de este modo, animaría nuestro discurso al mismo tiempo que lo invalidaría, obligándolo constantemente a cambiar. Aunque nuestras palabras, en cambio, no carecerían de eficacia sobre la realidad, aunque esta eficacia siga siendo, en cierto modo, incontrolable y visible sólo después del hecho.
¡Qué reunión! Al devolver nuestra visión de fe a un enfoque amoroso hacia la humanidad y la ética, cuestionamos nuestra ciencia. ¿Es ésto tan escandaloso?
Hemos indicado más arriba que podemos encontrar una razón para optar por un estatuto simbólico del lenguaje y dejar de creer en un discurso científico que se plantearía como la reproducción realista, término por término, de la realidad.
El enfoque científico transforma el mundo, la realidad, quizás mucho más profundamente de lo que sospechamos. Y en la actividad creativa, invocamos el sentido de una responsabilidad más radical de los científicos por nuestro futuro.
También podemos ver que una ética “amorosa” encaja bastante mal con lógicas causalistas y deterministas estrictas totalmente imbuidas de una idea de control radical. Esta lógica puede reducirse al estatus de operaciones eficientes pero muy localizadas, sin darle crédito universal sobre la verdad del mundo.
Incluso podemos… ¿nos atrevemos a admitirlo?, encontrar razones para preferir las teorías de Bohr y Planck a las de Einstein, las de Prigogine a las de los herederos de Descartes y Newton, las de Atlan, en genética, a las de Monod; Finalmente, las de las psicologías constructivistas o psicoanalíticas hasta las de las psicologías estrictamente organicistas o conductistas.
Es decir, a riesgo de parecer un poco extraño o ridículo, preferir, en nombre de una ética “amorosa”, teorías científicas abiertas que acepten el lenguaje como construcción simbólica y mítica de una realidad que no se puede controlar directamente y, por tanto, un espacio de incertidumbre creativa.
¡AMÉN! ¡Que así sea!

