Por Daniela Latorre

En Viajo con Libros hoy son las 4 de la mañana y suena la alarma: nos tenemos que levantar. Me siento muy confundida, ¿qué hago acá? Esta no es mi casa.
Cierto. Estoy en lo de mi hermano mayor, el que vive en la gran ciudad. Me quedé a dormir anoche. Nos queríamos asegurar no quedarnos durmiendo y evitar perdernos el primer ferry del día. Estamos en la temporada alta y posiblemente no podríamos cambiar el pasaje por otro de no llegar a horario. No es regla general, pero puede acontecer seguido en casa de artistas, donde las horas de trabajo y de sueño obedecen, productivamente, a las de inspiración.
Es la primer semana de febrero de 2014. Nos cargamos las mochilas en la espalda y partimos hacia la terminal.
Mi hermano vive en Parque Patricios, una de las zonas más arrabaleras de Buenos Aires. Me gusta visitarlo porque cada cuadra que recorro por su barrio me regala una sonrisa. Fileteados en los carteles de los negocios. El camión de reparto de soda que pasa por la tarde como un espejismo que me obnubila y creo que estoy en un pueblo más pequeño, no la gran urbe de 3 millones de habitantes. Piberío jugando a la pelota en la calle. Un parque enorme de picnics de mantel y ronda de mates con bizcochitos. Mucha gente mayor de silla y pava caliente en la vereda, a ver pasar la vida.

Pero ahora son las 4 y algo de la mañana. Ya tenemos las provisiones en mano. Llevamos latas, galletas, yerba, arroz y sanguchitos para el viaje. Un artista y una estudiante que se embarcan a cruzar un charquito en catamarán. Una experiencia totalmente nueva.
Tomamos un colectivo y caminamos unas cuántas cuadras hasta uno de los docks más al sur de la ciudad, donde termina Puerto Madero y comienza La Boca. Jamás estuve acá antes y la oscuridad de una mañana que aún no comienza me asusta un poco. Pero estoy con mi hermano mayor, estamos saliendo de vacaciones y una nueva aventura nos espera, allá, del otro lado: vamos a conocer a nuestra hermana patria del Uruguay.
El viaje en ferry resulta placentero. El primero de nuestras vidas. Se nos hace parecido a un avión, aunque más alto y más ancho. Quizás sea el ambiente: todo el mundo parece estar de vacaciones.

Hay un bar, se consumen tragos, cafés, medialunas. También hay un freeshop. Esto sí que nos sorprende. Cuesta creer que estamos en un territorio internacional. Los precios son en dólares. El dólar cuesta 4 pesos. Sabemos que será un viaje caro pero decidimos invertirlo porque ha sido un año de mucho trabajo y mucho estudio. Y yo, además, tengo el corazón roto.
Pocas cosas más esclarecedoras para hacer que un viaje cuando se tiene el corazón roto. Mi hermano tuvo la grandeza de invitarme a compartir su verano conmigo y no me pude negar. Sana sana, viajecito de ranas. Me hace falta salirme de esta vida calurosa y de tormentas de verano en Banfield. Estoy muy triste. No me concentro para estudiar. Tengo que volver a la facultad muy pronto. Hay mucho que reparar.
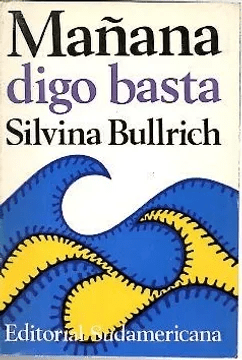
Por eso, cuando me propuso sumarme a su plan de arribar a Colonia y recorrer la costa hasta Cabo Polonio, recordé inmediatamente a Silvina Bullrich y su libro Mañana digo basta.
Cuando lo leí, mi mamá me dijo que era muy joven para sentirme tan identificada con la protagonista. Es una mujer con tres hijos y varios nietos, harta de todo y de todos, que se refugia en la casa de veraneo familiar frente al mar para pintar y escribir. Aunque las interesadas visitas de temporada no paran de interrumpir su paz, su trabajo y su duelo. Ella también estaba sanando cosas y renanciendo, como yo.
Lo que mi mamá no sabe, y yo apenas me atrevo a admitir, es que lo que me une al personaje no es la edad ni el malestar por tener que cuidar nietos para que sean otros los que tengan tiempo libre y puedan emborracharse tranquilamente frente al mar, vacíos de responsabilidades. Tampoco me siento cerca de esa mujer en la posición económica: lejos estoy de contar con un patrimonio tal, con casas por aquí y por allá. En 2022, una profesora en un taller de narrativa me dijo que su obra alcanzó la fama por pertenecer a una familia “con influencia”, restándole importancia a su voz. Calificará su escritura como menor: “esas novelas que se publicaban con el diario del domingo”. Esto me confundirá. No contaré con los recursos para dar mi opinión en esa clase y defender a Silvina y su rol, o generar un debate constructivo.
Yo viajo en carpa. Con honra y disfrute. Lo que realmente me hermana con ella, es el deseo irrebatible, inquebrantable, a prueba de interrupciones, de vivir -algún día- una temporada frente al mar.
Ver chocar las olas en las grandes rocas. Perderse horas caminando en los médanos. Empeñar lo que tenga de valioso -y mi prole especule heredar- a trueque de darme lo que necesito para sentirme plena, útil, realizada. Seguir a la musa sentada en mi escritorio, verla entrar por el ventanal. Vivir en paz en un pueblo pequeño de playa. Unos meses aunque sea.

No me atrevo a decírselo a mi madre porque tengo veintitantos años y decir en voz alta que sueño con vivir sola y escribiendo en una casa blanca y grande frente al mar parece un delirio. Aislada y en paz con mi cuaderno en blanco esperando a ser llenado. Mis libros, ser leídos. Unas pocas amistades con los vecinos y ya está. Mi mamá se va a preocupar. Vivimos en la inmensidad pero del conurbano. No hay nada que heredar. Sabe que estoy triste y esto sólo empeoraría las cosas.
A mi hermano tampoco se lo cuento. Tenemos otras cosas que conversar. Lo mejor de viajar con un profesor de Bellas Artes es tener un guía propio.

Él interpreta los querubines de las fuentes de los parques en Montevideo y me explica porqué y cómo el catolicismo los heredó de la mitología griega. Él me enseña los detalles de las cúpulas, comentamos los murales de Xul Solar, los patrones de las guardas, las esculturas, todo lo que cruza nuestra vista.
Yo le señalo las rosas blancas de los bulevares en las avenidas. Me recuerdan al Rosedal de Palermo. Me alegra ver flores tan delicadas embelleciendo el espacio público. Se me hace un gesto tierno y sensible, una decisión tomada por alguien generoso, en esta misma gran ciudad que, por momentos, me da pánico recorrer sola. Respiro, en algunas intersecciones, un poco de inseguridad. Me tranquiliza andar acompañada de mi hermano.
Hace unos días, cuando llegamos a Colonia, vimos lo que ni nos imaginábamos posible: un atardecer en el mar. Habituades a pasar vacaciones en la costa argentina (Mar del Tuyú, Mar del Plata o Miramar), jamás nos esperamos el milagro natural de ver al sol besar al océano sólo por las mañanas. Noches de juerga o fogón en la arena esperando que salga Febo a saludar. Nunca me imaginé verlo ponerse, caer, deslizarse hacia sus horas de sueño, dormirse hacia el otro lado del globo. Dicen que hasta puede verse Buenos Aires desde acá, en días de condiciones climáticas específicas.
Y yo que me creía de algún modo educada… supongo que hay cosas que sólo se aprenden viviéndolas. No se explican ni se vibran con la razón ni el estudio. Hay que estar presente en el lugar justo, en el día exacto. Y dejarse atravesar.

Desde este día, perseguiré, también atardeceres. Ahora sé que existen, igual que los amaneceres que Argentina ya me da.
Ahora que llegamos a la capital del país vecino, pasamos tiempo visitando museos y galerías. Probamos el choripán local, sus panchos y las milanesas. Yo soy vegetariana y en algunos años dejaré de serlo. Mi hermano come de todo pero en 2018 se volverá un chef vegano. Sin embargo, aquí y ahora, no nos resistimos a los manjares locales. Confesamos que son buenos. Aprobamos. De eso, también, se trata viajar. No es cierto que en Argentina tenemos la mejor carne. Es posible que Uruguay esté a la misma altura, comentamos. Poco expertise tenemos sobre en el tema. Sólo vivimos esta breve experiencia y nos alcanza para romper algunas ideas preconcebidas.
Lo que sí es verdad es que Uruguay es caro para nuestros bolsillos. Nos las arreglamos: no necesitamos mucho para disfrutar. Las playa es de acceso gratuito. A Colonia la recorrimos a pie. Apenas sacamos fotos. Dormimos en plaza. Con una cerveza compartida de a dos de vez en cuando nos alcanza. Ahora, en Montevideo, buscamos precios de autobuses y nos embarcamos dirección este.
Pasamos rápido por Punta del Este. Con verla desde la ventanilla nos es suficiente. Seguimos hacia Piriápolis. Él me cuenta el origen de ese nombre tan particular. Aquí comienza mi historia de amor con la cultura griega que, sin saberlo yo ahora, tanto marcará mis años venideros. Así son las charlas entre hermanes: una construcción en espejo de lo que somos y lo que vamos a llegar a ser.


Vemos otra vez al sol hacernos una fiesta. Qué generoso. Qué amable. Mi hermano, el artista, y yo, esta lectora bajoneada, nos iluminamos con su amor. Nos quema. Nos vuelve a la vida. Lloramos al verlo cruzar la línea del agua en el horizonte una vez más. Al otro lado ahora está Africa. Pasamos horas en silencio, escribiendo yo, dibujando él.

El sol volverá a salir mañana.
Su intensidad se hará carne. En mí, enseñándome los nuevos caminos que se me abren. En mi hermano, marcando su piel. Su cuero cabelludo es tan sensible, lo ayudo a ponerse bloqueador abriendo paso entre sus largos cabellos con mis manos, con cuidado de no lastimar más lo que la naturaleza ya nos explicó. Esta noche, le costará dormirse. Mañana vamos a conseguir aloe vera. Perderse por horas en la inmensidad de esta costa nos trae estas consecuencias.
Estos días invertimos el presupuesto en probar masitas dulces y algunos pescados que no conocíamos. Luego otro colectivo nos lleva hasta Rocha, La Paloma y La Pedrera: ahí es donde me quise quedar.
Me reencontré con esa imagen tanto tiempo imaginada: así debería ser lo que veía desde su estudio la protagonista de Silvina Bullrich a través de sus ventanales. Unas rocas gigantescas rompiendo olas, poniendo límites, marcando el ritmo de la marea que, caprichosa, viene y va.

Y ellas ahí siguen, firmes en su deseo, en su voluntad de ser lo que quieren ser. Conviviendo a pesar de los que vienen solo por un rato y por interés. Como cada turista. Como mi hermano mayor y yo.

Las averiguaciones sobre la logística para llegar a Cabo Polonio nos frustran. No nos da el presupuesto. No vamos a cumplir ese sueñito de conocer un pueblo al que se accede cruzando los arenales por horas de viaje y en camioncito o sheep o 4×4. Decidimos retornar.
Paramos otra noche en Piriápolis, a modo de agradecimiento. Y otra más en Colonia: queremos asistir de nuevo ese espectáculo natural del sol a las ocho de la noche.
Compartimos más mates y charlas con uruguayos y uruguayas en la última velada, más amables de lo imaginado para ser un sitio tan habitado por el turismo. Tan iguales y tan diferentes. Este pueblo es nuestro pueblo: yo bailo mi primer tango después de años sin practicarlo. Vuelve a mi cuerpo el recuerdo de lo que no se pierde, lo que llevo adentro aunque lo ignore, como el adn, los genes, algo más profundo que me une a este lugar.
En el buque de vuelta, me mareo. Quiero vomitar. Me aguanto. Mi hermano sale al exterior de barco. Regresa. No parece sentirse mejor. La embarcación se mueve mucho, llegamos a Buenos Aires con tormenta de verano. Intuyo que volvemos a separarnos, a seguir cada quien su destino, lo que viene, a empezar un nuevo año.
Él se va a su querido Parque Patricios y yo emprendo mi viaje a casa, al otro lado de otra frontera más local, en solitario. Más grandes, él y yo. Uruguay es ahora recuerdo.
Pasaron 10 años de ese viaje y encuentro un libro que me lleva directo a ese verano: AmoreZ, de Regiane Folter.

Una brasilera aquerenciada en Montevideo que recorre, de la A a la Z, todas las pasiones y quereres posibles. Historias breves de la vida verdadera, la cotidiana, del día a día. ¿Habrá amor de hermanos? ¿Y a la madre, o la patria? ¿O las patrias? Te invito a leerlo. Es para regalarse y regalar.
¿Conocías a estas autoras? ¿Y alguno de estos destinos vecinos? Contame en comentarios que me encantaría saber si anduvimos por los mismos médanos, si nos atravesó el mismo sol…

